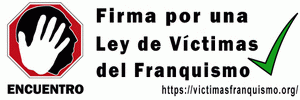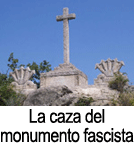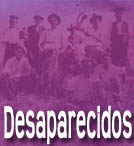El Mito de la Transición
 Algunas reflexiones a partir del libro de Ferrán Gallego. O sobre las múltiples facetas de una misma realidad
Algunas reflexiones a partir del libro de Ferrán Gallego. O sobre las múltiples facetas de una misma realidad
Por Biduido
Es bien sabido que para conocer nuestros males presentes es necesario indagar en sus causas pretéritas. Al menos, bien sabido para los historiadores. Esta es la intención de Ferrán Gallego, quién en su obra El Mito de la Transición esboza una historia de este proceso político completado hace poco más de 30 años, en la cual se pueden definir algunas de las causas de fenómenos políticos aún presentes en la vida política española actual. Hay que decir antes de proseguir, y ya como comentario del libro, que esta no es una historia «oficial» de la Transición: ese relato casi épico (¿quién no se acuerda de la serie perjeñada por Victoria Prego?) en el cual intrépidos mandamases del tardofranquismo, subitamente concienciados de las bondades de la democracia, se empeñaron en romper por completo con el sistema político en el que habían iniciado y/o desarrollado su carrera política. Pero esto, según Gallego, no tiene sentido. Pongamos un ejemplo, baste pensar en Suárez, que fue falangista antes de ser presidente del Gobierno que impulsó la Ley de Reforma Política. ¿Qué sentido tiene que quisiese romper el sistema que le vió nacer políticamente?. ¿Era acaso un demócrata infiltrado que llegó a Ministro Secretario del Movimiento antes que a la propia presidencia?. Esta es quizás la cuestión principal de este libro.
Para Ferrán Gallego, la historia fue otra. En primer lugar, resulta inverosímil argumentar que el propio sistema franquista y sus miembros estuviesen buscando su desaparición. Lo que se buscó fue una continuidad del sistema, reformado para hacerlo más tragable dentro del contexto político de Europa y para los propios españoles. Proceso iniciado antes de la muerte de Franco, y continuado después en los gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez. No se planteó jamás una ruptura, algo que demandaba la oposición democrática, sino pasar «de una legitimidad a otra», sin cuestionar el régimen previo e implementando sólo reformas, no revoluciones, del ordenamiento jurídico e institucional existente. La diferencia es que, mientras el gobierno de Arias Navarro, con Fraga Iribarne en su seno, fue un ejecutivo dividido en su interior sobre cómo llevar esa reforma, lo cual al final acabó pagando caro cuando se produjeron los graves incidentes sociales de inicios del 76 (con las huelgas políticas en Madrid y Barcelona, y los sucesos de Vitoria), el gobierno de Suárez fue lo bastante hábil como para presentar un proyecto unitario, que fuese capaz de aglutinar a todos los sectores del franquismo, marginando sólo al «bunker», los tardofranquistas más recalcitrantes. Leyendo a Ferrán Gallego, parece evidente que este proceso fue basicamente gubernamental, dirigido desde las instituciones del tardofranquismo, bajo la tutela del rey Juan Carlos, y donde no cupo la participación de las fuerzas de oposición democrática, a las que se negó toda legitimidad primero, para otorgársela más tarde pero de una manera tramposa, ya que tuvo que asumir el diseño del proceso realizado desde del gobierno y las cortes franquistas (que fueron quienes aprobaron, no nos olvidemos, el someter a referendum la Ley de Reforma Política, y el sistema electoral empleado para ello).
La oposición democrática es el segundo de los actores políticos de este drama. Gallego define un panorama poco complaciente, en el que los partidos políticos, víctimas de errores estratégicos de bulto (como en el caso de los comunistas, que creyeron que el franquismo era un cáscara vacía que se derrumbaría tras la muerte de Franco, nada más lejos de la realidad), así como de una capacidad de movilización limitada al triángulo Cataluña-Madrid-Euskadi, deben adoptar su estrategia política a medida que se desarrolla el proceso, pasando de la exigencia de una ruptura, a la de una ruptura negociada, para terminar aceptando los trazos básicos de la reforma presentada desde el gobierno. Es bien cierto que sus movilizaciones fueron capaces de tumbar, en parte, el primer reformismo de Arias y Fraga, más parecido a un neocanovismo que otra cosa. Pero no fueron capaces de forzar las maniobras del gobierno de Suárez, que se hizo con una legitimidad más amplia gracias a su hábil empleo del tempo político y el control de los resortes del poder, que emplearon para dar y quitar a su connivencia, destacando sus evidentes esfuerzos por dividir a la oposición, significativamente mediante el acercamiento a un PSOE que estaba en franca inferioridad en militancia y organización frente a un PCE que llevó, durante muchos años, el peso de gran parte de la oposición al franquismo.
A este respecto resulta muy ilustrativo señalar el origen de los dos partidos de derecha en esos momentos. Por un lado, se funda Alianza Popular, donde recalan no sólo los reformistas derrotados de Fraga y compañía, para los cuales la Ley de Reforma Política era un exceso que dinamitaba la legitimidad del franquismo, sino también sus antaño enemigos del búnker, los recalcitrantes. Posiciones ambas desacreditadas por los hechos políticos de esos años, como se traslucirá en su escasísima representación parlamentaria. Por el otro lado, tenemos el CDS, un claro ejemplo de partido montado desde el gobierno para aglutinar sus adhesiones y dotarse de un organigrama nuevo. Es importante señalar como Gallego insiste en que el objetivo del CDS, a donde fueron a parar muchos franquistas reformados y aliados democristianos (los moderados de la oposición democrática a Franco), no era otro que perpetuar a una clase política nacida en el tardofranquismo en su control de los resortes del poder, para lo cual contaron con todo el apoyo del gobierno. Una clara ventaja, obviamente.
La conclusión final de este libro (muy recomendable pese a su estilo densísimo y farragoso, ya se sabe que los buenos historiadores no tiene porque ser buenos escritores), es que la Transición, en realidad, fue un proceso político destinado a salvaguardar el privilegio político y económico de una serie de grupos incubados durante el franquismo, en un contexto de grave crisis social y económica, sin romper con nada de lo establecido, sino «superándolo», de manera que la legitimización de 40 años de férrea dictadura en lo político y en lo social estaba fuera de toda discusión. Tesis arriesgada sin duda, pero que permite explicar varios de los fenómenos políticos y sociales que vivimos, hoy en día. Veamos algunos de ellos.
En primer lugar, tenemos la Ley de Memoria Histórica. Los medios adscritos a posiciones conservadoras invocan el «espíritu y concordia» de la Transición para oponerse a la exhumación de republicanos asesinados y la reparación de sus familiares, entre otras medidas, dando a entender que sobre este período de la historia de España hubo un acuerdo general en los 70. Borrón y cuenta nueva, en resumen. Leyendo a Ferrán Gallego podemos comenzar a entender que esto quizás no fue así. Parece más bien que el abandono de la memoria republicana se debe a la imposición de una legitimidad del franquismo que la oposición democrática no pudo romper durante la Transición, y que se convirtió en uno de los puntos clave del proceso. Al fin y al cabo, si hubiese habido una ruptura desligitimadora del franquismo, la clase política criada bajo este régimen hubiera tenido mucho más difícil continuar ejerciendo como tal.
En segundo lugar, podríamos reseñar el sistema electoral. En las últimas elecciones generales, IU se quejó amargamente de una ley electoral que parece claramente injusta hacia los grupos de izquierda, obligándolos a tener muchos más votos que otras fuerzas para obtener escaño. En efecto, parece que nuestra ley electoral es una de las más regresivas del entorno europeo (como analiza V. Navarro en este artículo), y la razón reside, según palabras de Herrero de Miñón, uno de sus diseñadores, en el intento de minar la capacidad de movilización electoral del PCE en las primeras elecciones.
Por último, podríamos abordar la perpetuación de oligarquías e intereses económicos. quizás uno de los aspectos menos obvios, y que por tanto más justificación y explicación requirirían. Simplemente nos limitaremos en este artículo a dejarlo caer. Algunos estudiosos relacionan un proceso de transición democrática dirigida por sectores conservadores, en el que la los más progresistas iban siguiendo la estela, con una estructura y política económica en la que los derechos de los trabajadores han sido sistemáticamente menguados en forma de paro, menos servicios sociales, especulación, o mantenimiento de grandes privilegios económicos en manos de familias que estuvieron muy vinculadas al franquismo, y que prosperaron bajo su ala y protección. A los estudios ya casi clásicos a este respecto de V. Navarro, podríamos añadir ejemplos concretos, como los grandes patrimonios forjados o protegidos por el franquismo, salvados por el mismo de la Reforma Agraria o el control democrático de la economía que pretendía implementar el régimen republicano. De hecho, ojeando las publicaciones de papel cuché o de color salmón podríamos hacer una pequeña lista. Dejamos al lector ese ejercicio de momento, que no deja de ser interesante para ejercitar la conciencia social. Algo muy necesario en esta crisis si no queremos volver a repetir los errores del pasado, tal y cómo se lamenta Ferrán Gallego al final de su obra.
http://www.soitu.es/participacion/2009/09/24/u/biduido_1253822007.html